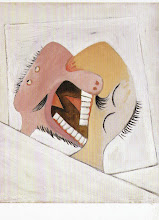Nunca me hubiera imaginado que en esta ciudad tan distinta y tan distante iba a reencontrarme con uno de las cosas más entrañables de la Navidad de mi infancia. Claro que las calles están atiborradas de luces y que hay puestos donde se venden pasitos, casitas de madera y creo que hasta lana. También hace frío (más del que desearía) y la gente anda con ánimo festivo. Pero esos cuerpos que celebran el fin de año aún me resultan un tanto desconocidos, lejanos, incomprensibles. A fin de cuentas, no saben quién soy yo ni les importa, aunque ese no es el problema. Tan solo son individuos que han vivido en otro mundo distinto al mío. Mi mundo no existe aquí más que en mis recuerdos.Con todo y todo, por fin este fin de semana empecé a sentir que es Navidad, que hay que disfrutar del tiempo libre, que hay que gozar de los últimos días del año, aunque medie un océano de nostalgia entre mi gente y mi cuerpo.
Hace como un mes salí del metro y crucé la calle camino a mi apartamento, pero al pisar la acera me detuvo de inmediato un aroma conocido que desató una reminiscencia desordenada de pequeños instantes de felicidad: el olor del café de la tarde que acompañaría al tamal caliente; la inacabable noche del 24 en casa de mi abuela, toda la familia reunida para intercambiar regalos; las salidas con mis papás pocos días antes a buscar la ropa para estrenar los días festivos; las mañanas del 25 con todos los vecinos probando sus juguetes en la calle; las luces de bengala la noche del 8; la elaboración del portal al iniciar el mes; los cuentos infantiles navideños y de otros temas que programaban todos los días en la televisión; la visita el 25 de mi otra abuela, quien parecía la versión femenina de San Nicolás y a quien esperábamos con tantas ansias; la medianoche del 24 para poner la figura del niño Jesús en el portal; el rompope y el queque de Navidad, el intercambio de comida con los vecinos... Claro que luego se sumarían otros recuerdos no tan gratos cuando las circunstancias cambiaron y cuando mi visión de niño acerca del mundo que me rodeaba cedió a la suspicacia del adolescente que se percataba que no todo marchaba bien, que en casa había estrechez financiera, que con miles costos se hacía de tripas chorizo. Y entonces la Navidad ya no parecía tan encantadora y perfecta. Poco a poco, el paso de la niñez a la edad adulta fue un progresivo despertar de la conciencia sobre un mundo que se fue rajando a poquitos hasta que las piezas se cayeron una tras otra y se pulverizaron más. La familia ya no volvió a ser la familia, ni la Navidad la mejor época del año. Pero he de reconocer que, pese a ese derrumbamiento de mi mundo infantil, la Navidad conserva su carácter de tiempo de cariño, de compartir, de regalar y regalarse, de reflexionar y ensimismarse, de reunirse con la gente querida y de recordar a los que nos dejaron.
Este año, con R a kilómetros de distancia no hay planes para salir ni convites a comer; tampoco hay llamadas ni mensajes. R está demasiado lejos, tanto como P, V y muchos otros. Mi correo tampoco se ha visto saturado de mensajes de ellos. B se fue para su pueblo; no tuvo el detalle de enviarme la carta que tanto he deseado que me escriba. Me late que sabe recibir, pero no es muy aficionado a dar. Tampoco hoy me esperaba el buzón repleto de cartas y tarjetas firmadas por la gente de allá.
Estoy en otra ciudad y otros cuerpos me circundan. A ninguno de ellos le debo un abrazo. Ninguno de ellos me obsequiará un beso, y, no obstante, nos miramos, nos sonreímos y nos deseamos lo mejor para estas fiestas y el próximo año. Ya sus cuerpos no me resultan tan extraños. No estoy nostálgico, aunque lo parezca. No estoy triste, aunque suene así. Simplemente estoy "navideño". Se trata de un estado anímico particular para estos días. Es un estado en que nos sentimos humanos y echamos de menos mayor humanidad. Por eso mismo no he querido desperdiciar mi tiempo navegando en la ciberciudad, porque allí no encontraría a nadie que me haga falta.
¿Qué extraño más en este momento? ¿A quién escogería para estar a mi lado estas noches? ¿Con quién quisiera cenar el 24? ¿Cuál recuerdo de mi infancia reviviría a estas alturas de mi vida?
Estoy bien. Me siento bien, en paz, con calma. Mis recuerdos reposan en la cabecera de mi cama y me arrullan tiernamente. Me la paso "de puta madre" conmigo mismo, con mi soledad, con mi intimidad. Esta nueva ciudad se abre y se me muestra espléndida, dadivosa. Es un coloso de opciones y posibilidades. Algunos cuerpos pensarán en mí el 24 y el 31. Me echarán de menos y suspirarán en un segundo de pensamiento, para luego seguir riendo y bebiendo. Otros cuerpos me arroparán y quizás me abracen con sincera alegría. El olor del ciprés inunda la acera que conduce al edificio donde vivo. Es el mismo olor que despedían las ramas con las que decorábamos el portal cuando era niño. Es el mismo aroma de la corona que colgaba en la puerta de la entrada de mi casa. Es la misma fragancia que indicaba el comienzo de una época feliz. Corto unas ramitas y las coloco en el respaldar de mi cama, cierro los ojos y el olor se me introduce y me narcotiza. Ya no hay tiempo ni distancia.
Mientras el efecto narcótico aparece: http://www.youtube.com/watch?v=1QR7AONpRII&feature=channel_page